Aquí escribo,
al filo de la noche,
en este cuaderno de cristal
y humo,
para ahuyentar las sombras.
Con la ventana abierta,
por si viene el pájaro
del sueño.
AMB
Mostrando entradas con la etiqueta historias zen. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta historias zen. Mostrar todas las entradas
sábado, 4 de mayo de 2013
Nirvana
Tuve un amigo hace años, licenciado en filosofía y letras, maestro de escuela, que cuando hablábamos sobre budismo y se mencionaba el Nirvana, solía contarme que ese concepto le sugería una imagen de ensueño, en la que se veía a sí mismo caminando por un sendero de montaña que se hundía en un horizonte envuelto en niebla, y por el que gozosamente, con una calma absoluta y una absoluta entrega, iba desapareciendo paulatinamente, abandonando esta vida e internándose en la nada... No creo que el Nirvana deba entenderse propiamente como la "nada", pero así lo pensaba mi amigo, viendo en él la disolución del ser, la desintegración de la individualidad y la reintegración en el mar prístino de lo infinito; figura metafísica cuya imaginación le hacía sentirse alegre, sereno y aliviado de las cargas de la problemática materialidad cotidiana.
Normalmente, el Nirvana suele concebirse como un estado de liberación, un nivel superior en el que la conciencia sobrepasa la llamada "rueda del Samsara" —el ciclo interminable de las reencarnaciones, la cadena kármica—, y alcanza algo así como una beatitud, un cielo sin sombras que está más allá de cualquier deseo y conflicto. El propio Siddharta Gautama lo expresó así:
«Hay, monjes, una condición donde no hay tierra, ni agua, ni aire, ni luz, ni espacio, ni límites, ni tiempo sin límites, ni ningún tipo de ser, ni ideas, ni falta de ideas, ni este mundo, ni aquel mundo, ni sol ni luna. A eso, monjes, yo lo denomino ni ir ni venir, ni un levantarse ni un fenecer, ni muerte, ni nacimiento ni efecto, ni cambio, ni detenimiento: ese es el fin del sufrimiento.»
¿Se puede deducir de sus palabras que se refiere a la nada? ¿A una especie de extraña dimensión sin dimensiones, a una zona incomprensible del universo llena sólo de vacío? ¿Quizás a una muerte absoluta, a una nulidad cósmica sin luz ni forma en la que no hay cabida para la existencia? ¿Un oscuro caos primigenio, indistinto, sin espíritu ni materia, ciego y sin sentido que da vueltas sobre sí mismo interminablemente?... No lo veo así. Parece más bien que habla de un estado singular de la conciencia. Y si lo expresó en esa forma negativa, abstrusa, paradójica e impenetrable es porque se refería a un concepto que escapa a la capacidad del lenguaje.
Cuentan que la disciplina del Zen tuvo su remoto origen en un discurso silencioso de Buda —el sermón de la flor, creo que lo llaman—. Según recuerdo, ocurrió cuando los monjes le preguntaron por la verdad última, por la iluminación o algo así, y el maestro Gautama no contestó con palabras sino que se limitó a alzar la flor de loto que tenía en sus manos... Es decir, respondió con un especial gesto, como dando a entender que la verdad más profunda no puede expresarse con palabras. Lo que me recuerda asimismo a aquello que decía Lao-tse en su Tao-te-ching, de que el Tao que puede ser expresado no es el auténtico.
Y me pregunto si esto tiene que ver con el Nirvana..., si el Buda intentó indicar con ese gesto de la flor que hay una salida a este mundo de represiones y sufrimientos, de deseos y frustraciones, de leyes, límitaciones, conceptos oclusivos y muerte, a este gran velo de Maya, y que esa puerta abierta desemboca en la paz y la libertad del Nirvana.
Probablemente se trata de asuntos distintos, pero una cosa me evoca a la otra. Y lo hace porque ambas tocan un mismo tema de fondo: que hablar sin hablar, expresar sin decir nada con palabras, con un sencillo pero significativo gesto, es decir mucho, o decirlo todo. Emana de una aprehensión directa de aquello que no puede ser definido en términos de lenguaje, y es expresado mediante la primitiva fórmula de los signos, que habla directamente al cuerpo, sin pasar por el tamiz del intelecto.
Tanto el Nirvana, como el Tao o el Zen entran en esa dimensión huidiza, difícil o imposiblemente definible, que sólo cabe experimentar, que únicamente es accesible a través de la propia vivencia. De modo que es necesario hacer ese gesto especial, o en su lugar decir aquello de... "hay una condición donde no hay tierra, ni agua, ni aire, ni luz, ni espacio, ni límites, ni sol ni luna...", etc. Personalmente, me quedo con el gesto.
Todo esto viene a ser un pobre intento de explicar que no creo en absoluto que el Nirvana sea identificable con la nada, tal y como lo entendía don Jesús, mi amigo profesor. Para él era así porque su hastío y su deseo de desaparecer le hacían verlo de esa manera. A menudo me hablaba del absurdo de la existencia, de ese veneno que oscurecía cualquier ilusión o alegría (aun siendo él alguien de lo más vitalista). Y aunque añadía que ese reconocimiento no debía impedirnos el seguir caminando y que, a pesar de todo, había que abrazar a la vida, muchas de sus ideas dejaban traslucir su cansancio existencial. De esta forma acogía al Nirvana —sobre todo en los momentos de mayor desánimo— como una especie de descanso eterno, un diluirse en el cosmos, una pérdida definitiva de la identidad, de lo individual y concreto, donde poder entregarse voluntariamente a lo invisible e intangible, al vacío sin conciencia, que era lo que configuraba el vértice de su inclinación más íntima. Para mi amigo, el Nirvana era como hundirse en lo abstracto...
Pero, insisto, no creo que sea así en realidad: el Buda hablaba del fin del sufrimiento, no de una dimensión final y absoluta contraria a la vida. En su mensaje se dejaba entrever como un mar abierto trascendido por la luz, no un océano indiferenciado y oscuro, un abismo en el que se deshacen seres y cosas, y en donde la vida y la conciencia se diluyen y se pierden. Si alguna vez vuelvo a ver a mi amigo, si es que aún sigue transitando por este mundo, así se lo haré saber.
A mí, nirvana me suena en este momento a "mañana", como ésta misma que empieza ahora y en la que brilla un amable sol que invita a pasear libremente por los sonrientes caminos de hierba, entre la explosión alegre de las luces, junto al sereno río que murmura y canta en el centro del valle. No hay aquí flores de loto para alzar en un gesto revelador y relevante, pero no es necesario que las haya. Dejaré que los árboles escriban su vieja y verde música en el aire, y quizás llegue a ver, desde la vigilante orilla, cómo el silente nirvana destella sobre el nítido espejo del agua.
Antonio H. Martín
(4 de mayo, 2013)
Labels:
historias taoístas,
historias zen,
nocturnos
martes, 6 de septiembre de 2011
Cuando llega la hora
Ikkyu, el maestro zen, era muy listo aun siendo un muchacho. Su maestro poseía una preciosa taza de té, una antigüedad muy rara y de gran valor. Un día, Ikkyu la rompió sin darse cuenta. Oyendo entonces el ruido de las pisadas de su maestro, escondió precipitadamente las piezas rotas tras de sí. Al entrar aquél en el cuarto, Ikkyu le preguntó:
"Maestro, ¿por qué la gente tiene que morir?".
"Es lo natural", explicó el viejo. "Todas las cosas tienen que morir, como tienen también tiempo para vivir".
Ikkyu sacó entonces la taza rota y dijo:
"Maestro, le ha llegado a su taza la hora de morir".
________________________
Carne de Zen - Huesos de Zen
(Editorial Swan, 1979)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ya me hubiera gustado a mí saber decir esas cosas a mi madre, cuando, siendo niño, rompía sin querer alguna de sus figuras de porcelana...
AHM.
________________________
imagen: "Taza de té del siglo XIX", por Cajchai (de flickr)
http://www.flickr.com/photos/61545916@N00/3891629833/
miércoles, 31 de agosto de 2011
Un Buda
En Tokyo, durante la era Meiji, vivían dos prominentes maestros de caracteres opuestos. Uno de ellos, Unsho, instructor de Shingon (1), seguía los preceptos del Buda escrupulosamente. No probaba jamás bebidas alcohólicas, ni ingería alimento alguno a partir de las once de la mañana (2). Por el contrario, Tanzan, el otro maestro, profesor de filosofía en la Universidad Imperial, no respetaba nunca los preceptos. Comía cuando tenía hambre, y si le entraba sueño dormía durante el día.
Unsho decidió ir a visitar a Tanzan. Lo encontró bebiendo alegremente vino, del que se supone que ni una sola gota debe tomar la lengua de un budista.
"¡Hola, hermano!", le saludó Tanzan. "¿No quieres un trago?".
"¡Nunca bebo!", exclamó Unsho solemnemente.
"Alguien que no bebe no es siquiera humano", declaró Tanzan.
"¿Quieres decir que me consideras inhumano simplemente porque no consiento en beber líquidos embriagantes?", exclamó Unsho, irritado. "Si no soy humano, ¿qué soy entonces?".
"Un Buda", respondió Tanzan.
______________________
(1) - Secta mística y ritualista del budismo que precedió en cuatro siglos a la aparición del Zen en el Japón.
(2) - Tal como hacían los monjes hindúes, que comían una sola vez al día. Si bien esta costumbre no persistió en la China y el Japón, debido al rigor de su clima, siempre quedaron algunos fanáticos que siguieron adaptados al modelo de la India.
______________________
Carne de Zen - Huesos de Zen
Editorial Swan (Madrid, 1979)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Don Juan Matus, el maestro de Castaneda, decía que en el mundo de los brujos sólo se bebe agua. Pero yo creo que exageraba, para educar a su discípulo y encauzar su mente, un tanto dispersa. No creo que beber de vez en cuando una copa de buen vino esté reñido con el conocimiento. Beber, con el debido control, es una de las buenas cosas de la vida, como comer, pasear, charlar, leer y mil cosas más. El secreto de todo ello está en la justa medida. Embriagarse no es beber, al igual que atiborrarse de comida no es comer. Todo tiene su punto, más allá del cual cualquier cosa que hagamos se deforma, pierde su gracia y su chispa y se convierte en perjudicial.
Quien lee un buen libro, por ejemplo, y lo hace despacio, saboreando cada página y deleitándose con la lectura, está viviendo ese libro, y seguro que acabará con una grata sensación, como si hubiera hecho un viaje a tierras extrañas, tal vez maravillosas, y se sentirá enriquecido. Pero no es lo mismo si leemos muchos libros a la vez, buscando frenéticamente un conocimiento, una información concreta, una acumulación de datos... En ese caso, la mente se satura y terminamos con una sensación como de mareo. Con el vino, como con muchas otras cosas, pasa lo mismo.
Una buena copa, en un buen momento, de calma, de sosiego, o de fiesta y alegría, solo o con amigos, es uno de esos pequeños placeres que tiene la vida, y no tenemos por qué impedírnoslo. Quien se emborracha no bebe, se emborracha, que no es lo mismo en absoluto, sino todo lo contrario. Más allá de la medida siempre está el caos.
Y, que yo sepa, el maestro Siddhartha Gautama, el llamado Buda, el iluminado que alcanzó el nirvana en esta tierra, sí bebía. De manera que Unsho estaba equivocado, y Tanzan se rió de él cuando le llamó Buda.
Es curioso esto de querer alcanzar el conocimiento forzándose a seguir unas normas de restricción, evitándose algunos sencillos placeres. Cuestión ésta que abunda mucho en las diversas religiones. Sinceramente, no creo en ello. Llegar a sentir plenamente la magia de la vida no pasa por limitarse, sino, quizá, por todo lo contrario: por abrirse, por navegar por todos los mares posibles. La conciencia lo que quiere es descubrir, no ocultarse, no encerrarse. Pero, cuidado, hablo de navegar, no de ahogarse... El timón siempre ha de estar bajo nuestro control. Repito lo de antes: más allá de la medida siempre está el caos.
Mi imagen de un sabio no es la de alguien rígido, hierático, con los ojos oscuros y un báculo en la mano, que mira fríamente al mundo... Sino la de alguien que sonríe abiertamente, relajado, tranquilo, con paz en el corazón y... ¿por qué no?, con una copa en la mano, brindando por la alegría de estar vivo.
Antonio H. M.
____________________
foto: AHM.
domingo, 19 de septiembre de 2010
La joya escondida

Un noble pidió al maestro zen Takuan que le indicase alguna forma para matar el tiempo. Los días se le hacían intolerablemente largos en su despacho, sentado rígidamente hora tras hora, recibiendo el homenaje de unos y otros.
Takuan escribió ocho caracteres chinos y se los entregó al noble:
Un día sólo es un día;
La joya más grande es como el día más corto.
Ese día nunca volverá;
Cada segundo vale lo que una joya sin precio.
__________________________________
- del libro "Carne de zen, huesos de zen"
- Ed. Swan (Madrid, 1979)
__________________________________
Después de leer esta breve historia zen, se me ocurre pensar en el desprecio que solemos tener hacia los días normales, perdidos como andamos casi siempre entre múltiples rutinas. Hay tantos días que nos parecen iguales... Y es que lo son, sí, pero sólo por fuera.
Cualquier día de nuestra vida es una joya posible, dentro de la aparente imposibilidad. Pero hay que intentar encontrar esa joya, que a nuestros ojos, habituados a la rutina, está oculta entre paredes de niebla y humo.
A veces recuerdo días antiguos, de hace años, y me asombro al reconocer que aquél día o aquél otro en concreto, me perdí algo importante, no ví bien lo que había, no supe percibirlo y, en consecuencia, no hice lo que debí haber hecho.
Pero es tan fácil caer en esto... El mundo no está configurado para vivir, sino sólo para producir y consumir, como si todo fuera una gran maquinaria. Y nosotros, los pobres humanos, las piezas de la misma. Una gigantesca serpiente que se muerde la cola, y nosotros... las escamas.
Por eso, soy amigo de las "paradas", ese acto de detenerse ante el monstruo y pasar de él como si no existiera. Si uno se para, aunque sea sólo unos minutos, empieza a percibir otro tipo de cosas, cambia el ritmo del tiempo y los sentidos se abren a otras posibilidades.
Y es ahí, en esos momentos, donde se puede encontrar la joya escondida, esa que existe siempre, cada día, pero que no solemos ver, por culpa de tantas cosas.
Antonio H. Martín

____________________
imagen 2: AHM
jueves, 11 de marzo de 2010
Un diamante en el barro del camino
La propietaria de las sandalias, viendo cuán empapado estaba Gudo, le rogó que se quedara a pasar la noche en su casa. Este aceptó de buena gana, dándole las gracias. Entró y recitó un sutra ante el oratorio familiar. Hecho esto, la mujer le presentó a su madre y a sus hijos. Viendo lo afligidos que parecían estar todos, Gudo preguntó qué era lo que iba mal.
"Mi marido es un jugador y un borracho", le confesó la dueña de la casa. "Cuando la suerte lo acompaña y gana, bebe en abundancia y se vuelve agresivo. Cuando pierde, no duda en pedir dinero prestado. ¿Qué puedo hacer?".
"Yo ayudaré a tu marido", dijo Gudo. "Toma de momento este dinero y consígueme un galón de buen vino y algo para comer. Luego retírate a tu cuarto, que yo me quedaré aquí meditando frente al oratorio".
Cuando el hombre regresó a su casa, a medianoche, completamente borracho, bramó: "¡Eh, mujer, aquí estoy! ¿Tienes algo de comer para mí?".
"Yo tengo algo para ti", dijo Gudo en la penumbra. "La tempestad me sorprendió a medio camino, y tu mujer me invitó amablemente a pasar aquí la noche. He comprado a cambio algo de vino y pescado, así que puedes servirte cuanto quieras".
El hombre estaba encantado. Dio rápida cuenta del vino y se tumbó en el suelo, cayendo de inmediato en un profundo sueño. Gudo, en la postura de meditación (2), se sentó a su lado.
Por la mañana, al despertar, el marido había olvidado todo lo ocurrido la víspera. "¿Quién eres? ¿De dónde vienes?", preguntó a Gudo, que aún estaba meditando.
"Soy Gudo de Kyoto y voy camino de Edo", respondió el maestro zen.
Al hombre le invadió entonces un sentimiento de vergüenza enorme. No encontraba disculpas suficientes para el maestro de su emperador.
Gudo esbozó una sonrisa. "Todas las cosas en este mundo son perecederas", le dijo. "La vida es muy breve. Si sigues con el juego y la bebida, no te quedará tiempo apenas para hacer ninguna otra cosa, y serás además causa de sufrimiento para tu familia".
La consciencia del hombre despertó entonces, como si saliera de un largo sueño. "Tienes razón", declaró. "¿Cómo podré pagarte por esta maravillosa enseñanza? Permíteme que te acompañe cargando con tus cosas un corto trecho".
"Si así lo deseas", asintió Gudo.
Los dos hombres partieron. Después de haber recorrido un ri (3), Gudo dijo a su acompañante que regresase. "Sólo un par de ri más", suplicó éste. Y continuaron la marcha.
"Puedes volver ya", sugirió Gudo.
"Después de otros cuatro ri", contestó el hombre.
"Vuelve ya", dijo Gudo, una vez recorrida esta distancia.
"Pienso seguirte durante el resto de mi vida", declaró el hombre.
Los profesores de zen en el Japón moderno proceden directamente del linaje de un famoso maestro que fue el sucesor de Gudo. Su nombre era Mu-nan, el hombre que no volvió nunca.
____________________________
(1) La actual Tokyo.
(2) Za-zen o meditación con las piernas cruzadas. En chino se conoce por tso-ch'an (de tso, "sentarse", y ch'an, del sánscrito dhyana, "meditación").
(3) Ri: antigua medida japonesa de longitud, equivalente a 3,92 km.
____________________________
- libro: "Carne de Zen - Huesos de Zen"
- trad.: Ramón Melcón López-Mingo
- (Editorial Swan - Madrid, 1979)
- imagen: "Death Valley National Park"
- (www.flickr.com/photos/simonsun08)
domingo, 28 de junio de 2009
El puente

Antes de seguir con otras historias zen, o lo que quiera venir, porque mi ventana sigue abierta y puede entrar cualquier cosa, me gustaría incluir un texto más del maestro Suzuki.
Y aquí está:
EL ZEN, ILÓGICO
"Paso con las manos vacías, y ¡mira!, la azada
está en mis manos;
Yo voy de pie y cabalgo al mismo tiempo a lomos
de un buey;
Cuando paso sobre el puente,
no es el agua la que corre, sino el puente".
Estos versos forman la famosa Gâthâ de Jenye (Shan-hui, 497-569), que generalmente se cita con el nombre de Fudashi (Fu-tai-shih); esta estrofa reproduce un punto de vista fundamental, que comparten los partidarios del Zen. Si bien su contenido no agota en manera alguna las doctrinas del Zen, sin embargo, indica de modo plástico el camino que persigue el Zen. Quien anhele conseguir una visión penetrante en la verdad del Zen -en tanto que ésta sea posible-, deberá aprender en primer lugar a comprender qué es lo que esta estrofa significa propiamente.
Nada parece más ilógico y contradice más la inteligencia sana del hombre que estos cuatro versos. Los críticos se sentirán inclinados a declarar al Zen como absurdo, desconcertante y allende el límite del pensamiento racional. Pero el Zen permanece inflexible y se niega a admitir que el llamado entendimiento sano del hombre, tal como contempla las cosas, tenga la última palabra; antes bien, él declara que la razón que nos hace posible obtener un conocimiento penetrante de la verdad se remonta a la búsqueda irracional de una interpretación "lógica".
Si nosotros queremos buscar seriamente en el fundamento o razón de la vida, entonces tendremos que sacrificar las conclusiones lógicas usuales y que nos son tan queridas y abrirnos un nuevo camino de la meditación, en la que nosotros huyamos de la tiranía de la lógica e igualmente de la parcialidad de nuestro uso corriente del idioma.
Por muy paradójico que pueda parecer, el Zen insiste en que nosotros debemos mantener la azada en las manos vacías y en que no es el agua, sino el puente, el que fluye por debajo de nuestros pies.
D. T. Suzuki
____________________
- Del libro "Introducción al Budismo Zen"
- (traductor desconocido)
- Ed. Mensajero, 1972

jueves, 25 de junio de 2009
Notas sobre el Zen

Con el objeto de echar luz sobre algunos de los aspectos que aquí se han comentado someramente sobre el Zen, me permito incluir aquí unas cuantas notas. Pero en este caso el autor no soy yo, que disto mucho de ser un entendido en la materia, sino que acudo a Daisetz Teitaro Suzuki, maestro zen y escritor, que fue nada menos que el divulgador del Zen en Occidente.
Las notas son citas escogidas por mí de su obra Die Grosse Befreiung (La Gran Liberación), concretamente párrafos del segundo capítulo, titulado "¿Qué es el Zen?".
Este libro, que aquí se publicó con el nombre de "Introducción al Budismo Zen", está prologado por el prestigioso psicoanalista Carl Gustav Jung, y es toda una joya que sirve efectivamente de introducción, al menos teórica, al fascinante mundo del Zen.
El maestro Suzuki (1870-1966) escribió muchos libros sobre Zen, intentando siempre explicar algo tan incomprensible para nuestra mente occidental como es el sentido del Zen, en términos que pudiéramos entender. Parece que siempre lo más sencillo es lo más difícil de explicar, pero él, ya digo, lo intentó durante muchos años, y creo que fueron bastante significativos sus logros a este respecto.
Entre sus amigos, gente que le admiraba y respetaba se encuentran, aparte del mencionado Jung, Hermann Hesse, Erich Fromm y Alan Watts.
Y paso ya a dejar al maestro que nos hable sobre el Zen...
AC.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
¿QUÉ ES EL ZEN?
... Hemos afirmado que en el Zen cristaliza toda la filosofía del Oriente, pero esto no quiere decir que el Zen sea filosofía en el sentido corriente de la palabra. El Zen no es un sistema que se base en lógica y análisis. Si él algo es, es lo contrario de la lógica, bajo la cual yo entiendo el modo dualista de pensar. Bien es verdad que en el Zen puede hallarse un elemento intelectual, pues el Zen es el espíritu en su condición de un todo, y en él tienen cabida muchas cosas. Pero el espíritu no es algo compuesto, que pueda dividirse en tantas y tantas capacidades sin que después de esta desmembración quede algo de sobra.
Ni el Zen tiene nada que enseñarnos por la vía del análisis intelectual, ni contiene dogmas fijos que deberán aceptar sus adeptos. En este aspecto el Zen es totalmente caótico, por así decirlo. Probablemente, los seguidores del Zen tendrán una serie de dogmas o teorías, pero ellos los tienen por su propia cuenta y en su propio interés, no se lo deben al Zen.
Así, en el Zen tampoco existen libros sagrados, ni doctrinas dogmáticas, ni cualesquiera fórmulas simbólicas, que pudieran hacer accesible la esencia del Zen. Si se me preguntara qué enseña el Zen, yo debo responder que el Zen no enseña nada. Las doctrinas que se dan en el Zen proceden del propio interior de cada uno. Nosotros mismos somos nuestros maestros; el Zen sólo muestra el camino. Puede que esta orientación sea una doctrina, pero en el Zen no existe nada que pueda calificarse de doctrina fundamental o base filosófica.
En la meditación, una persona ha de concentrar sus pensamientos en alguna cosa, por ejemplo, en la unicidad de Dios o en su amor sin límites, o en la caducidad de las cosas. Pero el Zen quiere evitar precisamente esto. Lo que el Zen persigue con todas sus fuerzas es la consecución de la libertad, y en concreto, la libertad respecto a todos los obstáculos no naturales.
La meditación es algo impuesto artificialmente, no respondiendo a la postura natural del espíritu. ¿Sobre qué medita el pájaro en el aire o el pez en el agua? El pájaro vuela, el pez nada. ¿No es esto suficiente? ¿Quién quisiera fijar su espíritu en la unidad de Dios o del hombre? ¿O en la nulidad de esta vida? ¿Quién quiere o desea ser estorbado en las manifestaciones cotidianas de su voluntad de vivir por meditaciones, por ejemplo, acerca de la infinita bondad de un ser divino o el fuego perpetuo del infierno?
Algunos afirman que el Zen es una forma de la mística y, por lo tanto, no puede reivindicar o pretender ser original en la historia de las religiones. Puede ser, pero el Zen es una mística de peculiar índole. Es místico en el sentido, por ejemplo, en que el sol brilla, la flor crece lozana, o en que yo oigo que uno redobla el tambor ahí fuera. Si éstas son realidades místicas, entonces el Zen se halla repleto de tal clase. Cuando un maestro del Zen fue preguntado en cierta ocasión qué es el Zen, respondió: "Vuestros pensamientos de todos los días". ¿No es esto claro y auténtico?
El Zen no tiene nada en común con espíritu sectario de cualquier clase. Los cristianos pueden practicar el Zen igualmente que los budistas, exactamente igual que en el mismo océano viven peces grandes y pequeños. El Zen es el océano, el Zen es el aire, el Zen es la montaña, el Zen es el trueno y el relámpago, la flor primaveral, calor de verano y nieve del invierno; ciertamente más que esto, el Zen es el hombre.
Bajo todas las formalidades, tradiciones y superestructuras que se han acumulado en su larga historia, en el fondo pervive este aspecto esencial del Zen. Su mérito principal radica en el hecho de que nosotros somos capaces de penetrar en esta realidad última sin desviación alguna.
Como ya quedó dicho anteriormente, la originalidad del Zen, tal como se practica en el Japón, se basa en la disciplina sistemática del espíritu. El misticismo habitual resulta demasiado excéntrico, porque se encuentra demasiado apartado de la vida cotidiana; aquí el Zen ha aportado una transformación. Lo que en otros tiempos habitaba en el cielo, el Zen lo ha traído a la tierra. Con el desarrollo del Zen la mística perdió lo místico, ya no sigue siendo el producto salido del esfuerzo de una naturaleza especialmente dotada. Pues el Zen descubre su esencia en la vida trivial y sin acontecimientos del hombre corriente de la calle, aprehende el hecho de la vida en medio de la vida, tal como ella acontece.
El Zen educa sistemáticamente al espíritu para ver esto. Abre el ojo del hombre en relación al misterio máximo, que se desarrolla a diario y de hora en hora; expande al corazón de manera que es capaz de rastrear la eternidad del tiempo y la inmensidad del espacio; nos brinda una vida en el mundo, como si camináramos en el jardín del Edén; y todos estos hechos espirituales se desarrollan sin refugiarse en una doctrina, sino aferrándose de manera sencilla y directa a la verdad, que habita en lo más íntimo de nuestro ser.
D. T. Suzuki
_________________________
- Del libro "Introducción al Budismo Zen"
- Ed. Mensajero, 1972
.jpg)
Labels:
historias zen,
maestros y amigos,
nocturnos
Hakuin

¿ES ASÍ?
El maestro Zen Hakuin (1) era conocido entre sus vecinos como aquél que llevaba una vida pura.
Una jovencita japonesa muy atractiva, cuyos padres regentaban una tienda de comidas, vivía cerca de su casa. Una mañana repentinamente, los padres descubrieron con espanto que la muchacha estaba embarazada.
Esto puso a los tenderos fuera de sí. La joven, al principio, se negaba a delatar al padre de la criatura, pero después de mucho hostigarla y amenazarla acabó dando el nombre de Hakuin.
Muy irritados, los padres fueron en busca del maestro.
"¿Es así?", fue todo lo que él dijo.
Al nacer el niño, lo llevaron a casa de Hakuin. Por entonces éste había perdido ya toda su reputación, lo cual no le preocupaba mucho, pero en cualquier caso no faltaron atenciones en la crianza del niño. Los vecinos daban a Hakuin leche y cualquier otra cosa que el pequeño necesitase.
Pasó un año, y la joven madre, no pudiendo resistir más, confesó a sus padres la verdad: que el auténtico padre del niño era un hombre joven que trabajaba en la pescadería.
La madre y el padre de la chica fueron en seguida a casa de Hakuin para pedirle perdón. Después de haberse deshecho en disculpas, le rogaron que les devolviese el niño.
Hakuin no puso ninguna objeción. Al entregarles al pequeño, todo lo que dijo fue: "¿Es así?".
____________________
(1) Uno de los máximos exponentes de la escuela Rinzai (1685-1768), al cual se debe en gran parte el desarrollo del sistema koan en el Japón.
____________________
- Del libro "Carne de Zen - Huesos de Zen"
(antología de historias antiguas del budismo Zen)
- Traducción y notas de Ramón Melcón López-Mingo
- Editorial Swan, 1979
martes, 23 de junio de 2009
La taza de té

(Como se ha hablado aquí, comentando el último texto, de "lleno" y "vacío", me ha parecido bien continuar con esta breve historia zen, que habla precisamente de lo mismo, y en la forma concentrada y directa que caracteriza al espíritu zen.)
LA TAZA DE TÉ
Nan-in, un maestro japonés de la era Meiji (1868-1912) recibió cierto día la visita de un erudito, profesor en la Universidad, que venía a informarse acerca del Zen.
Nan-in sirvió el té. Colmó hasta el borde la taza de su huésped, y entonces, en vez de detenerse, siguió vertiendo té sobre ella con toda naturalidad.
El erudito contemplaba absorto la escena, hasta que al fin no pudo contenerse más.
"Está ya llena hasta los topes. No siga, por favor".
"Como esta taza," dijo entonces Nan-in, "estás tú lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo podría enseñarte lo que es el Zen a menos que vacíes primero tu taza?".
________________________
- Del libro "Carne de zen - Huesos de zen"
- Traducción de Ramón Melcon López-Mingo
- Editorial Swan, 1979
miércoles, 22 de abril de 2009
Confusión digital

ALOJAMIENTO A CAMBIO DE DIÁLOGO
Con tal que proponga a sus moradores, y lo gane, un debate sobre cualquier aspecto del budismo, todo monje vagabundo tiene derecho a quedarse en un monasterio Zen. Si, por el contrario, sale derrotado, deberá marcharse.
Dos hermanos, ambos monjes, vivían solos en un monasterio en el Norte del Japón. El hermano mayor era muy docto, mientras que el pequeño era estúpido y le faltaba un ojo.
Un monje vagabundo llegó cierto día al monasterio en busca de alojamiento. Según la costumbre, desafió a los hermanos a entablar una discusión sobre la sublime enseñanza. El mayor, que se encontraba bastante cansado de tanto estudiar, pidió al más joven que ocupara su puesto.
"Ve y arréglatelas para que el diálogo se haga en silencio", le aconsejó, pues conocía su escasa habilidad con las palabras.
El joven monje y el recién llegado se dirigieron al oratorio y tomaron asiento.
Poco después, el forastero llegaba corriendo hasta el lugar donde se encontraba el hermano mayor.
"Puedes sentirte satisfecho", le dijo. "Tu joven hermano es un eminente budista. Me ha derrotado".
"Cuéntame cómo se desarrolló el diálogo", le rogó el hermano mayor.
"Al sentarnos", explicó el viajero, "yo levanté un dedo, representando al Buda, el Iluminado. Él replicó levantando dos dedos, dando a entender que una cosa era el Buda y otra sus enseñanzas. Tras lo cual yo alcé tres dedos, simbolizando al Buda, sus enseñanzas y sus seguidores, llevando una vida armoniosa. Pero él me lanzó entonces un puño a la cara, indicándome que las tres cosas proceden de una comprensión única. Fue así como ganó, y por lo tanto yo no tengo derecho a quedarme".
Dicho esto, reemprendió su camino.
"¿Dónde se ha metido ese tipo?", preguntó el hermano menor, que salía entonces del monasterio.
"Tengo entendido que ganaste el debate".
"No gané nada. Vengo a darle una paliza a ese monje".
"Cuéntame cuál fue el tema de la discusión", dijo el hermano mayor.
"¡El tema!... Pues bien: Nada más sentarnos, ese tipo levantó un dedo, insultándome al insinuar que sólo tengo un ojo. No obstante, puesto que se trataba de un forastero, pensé que era mi obligación portarme cortésmente, así que le mostré dos dedos, felicitándole por su buena suerte, que le había permitido conservar ambos ojos. Pero entonces, el muy miserable alzó impunemente tres dedos, sugiriendo que entre él y yo no sumábamos más que tres ojos. Esto me sacó de mis casillas y empecé a darle de puñetazos, pero él logró escapar y así acabó todo".
______________________________
- Del libro "Carne de Zen - Huesos de Zen"
- Editorial Swan (Madrid, 1979)
______________________________
Imagen: Hokusai
sábado, 18 de abril de 2009
El túnel

Zenkai, hijo de un samurai, entró al servicio de un alto oficial de Edo. Ocurrió que el joven se enamoró de la esposa de su superior, y cierto día tuvo la desgracia de ser sorprendido en su compañía. En defensa propia, Zenkai se vio obligado a matar al oficial, tras lo cual él y la mujer se dieron a la fuga.
Con el tiempo, ambos se convirtieron en bandidos. Pero la insaciable codicia de la mujer acabó asqueando a Zenkai, que decidió abandonarla. Marchó entonces a la lejana provincia de Buzen, donde subsistió como mendigo errante.
Para expiar su pasado, Zenkai resolvió dedicar el resto de su vida al ejercicio de buenas acciones. Habiendo sabido de un peligroso sendero que bordeaba un precipicio, en el cual habían encontrado la muerte varias personas, pensó en excavar un túnel a través de las montañas.
Zenkai mendigaba comida durante el día, y al caer la noche se aplicaba incansablemente a su trabajo. Pasados treinta años, el túnel tenía 2.280 shakus de largo, 20 de alto y 30 de ancho. *
Dos años antes de que el túnel estuviese terminado, el hijo del oficial que había asesinado, un hábil espadachín, habiendo averiguado el paradero de Zenkai, llegó allí para vengarse.
"Te daré mi vida de buena gana", le dijo Zenkai. "Pero permíteme antes que de fin a mi tarea. El día que haya terminado, podrás matarme".
El hombre condescendió. Pasaron varios meses y Zenkai seguía excavando. Por fin, cansado de no hacer nada, el hijo del oficial comenzó a ayudarle con el pico y la pala. Al cabo de un año de trabajo en común, el fuerte carácter y la voluntad de hierro de Zenkai habían empezado a hacer mella en su espíritu.
Llegó el día en que el túnel estuvo listo, y la gente pudo viajar a través de él sin correr ningún riesgo.
"Ya puedes cortarme la cabeza", dijo Zenkai al espadachín. "Mi trabajo está hecho".
"¿Cómo podría cortar la cabeza de mi propio maestro?", exclamó entonces el hombre con lágrimas en los ojos.
______________________________
(*) Un shaku equivale a 30,3 cms.
- Del libro "Carne de Zen - Huesos de Zen"
- Editorial Swan (Madrid, 1979)
______________________________
Imagen: Jesús de Blas
jueves, 16 de abril de 2009
Las puertas del paraíso

Un soldado llamado Nobushige preguntó en cierta ocasión a Hakuin:
"¿Hay verdaderamente un infierno y un paraíso?".
"¿Quién eres tú?, le interrogó Hakuin.
"Soy un samurai," replicó el guerrero.
"Tú, un soldado?", exclamó Hakuin. "¿Qué gobernante te aceptaría en su guardia? Tu cara recuerda la de un pordiosero".
Nobushige se enfureció al oír esto de tal forma que llevó amenazadoramente su mano al mango de la espada. Pero Hakuin prosiguió:
"¡Así que tienes una espada! Probablemente sea un arma demasiado burda para cortar mi cabeza".
Nobushige sacó la espada de su funda. Hakuin dijo:
"¡Aquí se abren las puertas del infierno!".
Comprendiendo el sentido de las palabras del maestro, el samurai envainó la espada e hizo una reverencia.
"¡Aquí se abren las puertas del paraíso!", concluyó Hakuin.
(del libro "Carne de Zen - Huesos de Zen", antología de historias antiguas de budismo zen)

________________________
Imagen superior: "Orquídea y colibrí"
de Martin Johnson Heade
miércoles, 7 de mayo de 2008
Una parábola
“Un hombre que paseaba por un campo se encontró con un tigre. Dio media vuelta y huyó, el tigre pisándole los talones. Al llegar a un precipicio, se agarró a la raíz de una vieja parra y se dejó colgar sobre el abismo. El tigre lo olfateaba desde arriba. Estremeciéndose, el hombre miró hacia el fondo del precipicio, en donde otro tigre esperaba ávido su caída para devorarlo. Sólo la parra lo sostenía.
Dos ratones, uno blanco y otro negro, empezaron entonces a roer la raíz. A su lado, el hombre vio una fresa silvestre de aspecto suculento. Aferrándose a la parra con una mano, pudo alcanzar la fresa con la otra. ¡Qué deliciosa estaba! ...”
.........................................
Esta antigua historia zen me parece que da en el clavo de cómo debemos aceptar la complicación de la vida. Entre uno y otro problema, entre una y otra amenaza, lo que mejor podemos hacer es... comernos la fresa.
AHM.
martes, 8 de enero de 2008
Yung Chia
Agotado su impulso,
la flecha cae al suelo.
Vuestras vidas se frustran
con inúti esfuerzo
que queda por debajo
de la puerta de acceso
al reino de los Budas,
que dista de vosotros
un corto y breve vuelo.
Yung Chia
(siglo VII)
(Recogido del libro "Enseñanzas Zen de Huang Po")
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





.jpg)

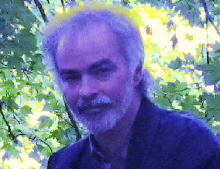

.jpg)








