SAIWALA*
(Realidad del alma)
«Nada impide a la especulación intelectual ver en la psique un fenómeno bioquímico complejo, reduciéndola así, en último término, a un juego de electrones, o, por el contrario, decretar que es vida espiritual la aparente ausencia de toda norma que reina en el centro del átomo.»
«Hoy, no es la fuerza del alma la que edifica un cuerpo, sino que, al contrario, es la materia la que, por su quimismo, engendra un alma. Este cambio radical haría sonreír si no fuera una de las verdades cardinales del espíritu de la época. Pensar así es popular; y, por tanto, decente, razonable, científico y normal. El espíritu debe ser concebido como un epifenómeno de la materia. Todo contribuye a esta concepción, incluso cuando en lugar de hablar de "espíritu" se dice "psique", y en vez de "materia" "el cerebro", "las hormonas", "los instintos", "las pulsaciones". El espíritu de la época se niega a conceder una sustancialidad propia al alma, ya que, a sus ojos, ello sería una herejía.»
«Según la vieja concepción, el alma representaba la vida del cuerpo por excelencia, el soplo de vida, una especie de fuerza vital que, durante la gestación, el nacimiento o la procreación, penetraba en el orden físico, espacial, y abandonaba de nuevo el cuerpo moribundo con su último suspiro. El alma en sí, entidad que no participaba del espacio pues era anterior y posterior a la realidad corporal, se encontraba situada al margen de la duración y gozaba prácticamente de la inmortalidad.»
Carl Gustav Jung
(Los complejos y el inconsciente - 1944)
Esa mañana le sucedió al amigo Alberto Linde el encontrarse en una cafetería en medio de un pequeño debate sobre la realidad o irrealidad del alma... Eran tres hombres apoyados en la barra, cada uno con un pensamiento diferente sobre el tema, o, mejor dicho, con un lenguaje distinto referente a la misma cuestión; la cual, por otra parte, se les escapaba sin que se dieran cuenta, encerrados como estaban en sus limitadas ideas. No era, en absoluto, un tema habitual. Así que Alberto prestó un poco de atención.
El primero, Javier, defendía su postura con un claro y definitivo idioma racionalista, argumentando que conceptos como "alma" y "dios" eran sólo combinaciones químicas elaboradas por el cerebro, secreciones glandulares o movimientos neuronales que creaban una ilusión en nuestra mente. Y exclamaba, muy convencido: «¿Qué os hace suponer que Dios valore más al ser humano que a una cucaracha o a una rata, que supuestamente también son creación suya?». Con lo que venía a significar que si ese Dios existía, más allá de nuestra mente, no era una entidad particularmente favorable al ser humano, sino alguien (o algo) amorfo e impersonal. Lo suyo era el típico discurso racional y escéptico de que todo provenía de una extraña y anómala conjunción del azar, y que nada tenía en realidad sentido. Incluyendo, por supuesto, en este círculo de absurdo a la creencia en el alma; la cual no era para él más que una alucinación de la mente, que tenía su origen en el miedo que experimenta el ser humano ante el abismo de ese mismo absurdo.
Quien estaba a su derecha en la barra, Pancho, que era el más ingenuo respecto a este tema, decía que se conformaba con los sentimientos religiosos que encontró en su infancia; con su elemental devoción por la Virgen del Carmen, o algunos santos como Pantaleón o Francisco de Asís. Y recordaba, enfáticamente, que el día de su comunión en la iglesia se emocionó y estuvo a punto de llorar. Lo cual para él era signo inequívoco de que ahí había algo... Dando a entender, a continuación, que si todo eso era mentira y que tras sus queridas imágenes no había nada sustancial, el mundo se le hacía pedazos, se le derrumbaba, y que la vida entonces no tendría para él ningún sentido.
El tercero, Gabriel, no estaba de acuerdo con los argumentos del primero y, como creyente, defendía la existencia tanto del alma como de Dios, pero sin saber explicarlo con nitidez. Se limitaba a apuntar que esas cuestiones eran "milenarias"... Con lo que para él tenían el suficiente peso específico como para no dudar de ellas.
Alberto, por el contrario, sólo escuchaba. No estaba dispuesto a entrar en el debate porque, a pesar de que el tema le interesaba, ya conocía de sobra ese tipo de discurso racional y negativo del primer contertulio, y sabía bien que enfrentarse a él sería como hablar con una pared. Se limitó a decir en algún momento que todo se reducía a una visión distinta, a sintaxis o lenguajes diferentes, pero que en el fondo la mente humana, por mucho que se esfuerce, era incapaz de resolver esos enigmas; lo que no les restaba autenticidad. Añadiendo a continuación, con suavidad, que él sí creía en la existencia del alma. Aunque sin dar, tampoco él, una explicación del fenómeno. Entre otras cosas, porque no sentía en absoluto la necesidad de hacerlo.
Y mientras escuchaba, entre interesado y ausente, recordó una escena de la juventud de Hermann Hesse, cuando iba caminando por el campo con un amigo y se encontraron ambos, al subir un monte, con la visión de un precioso atardecer. Hesse comentó entonces a su amigo algo sobre la belleza y el sentido de esas luces del ocaso, y el amigo dijo a su vez que aquello era sólo «un simple efecto estético». A partir de ese momento, Hesse decidió que continuarían el camino por separado. Quizá porque no quiso seguir caminando junto a una sombra tan distante, que no iba sino a estropearle el goce del viaje.
Y pensó también Alberto, ante el humeante café, en aquello de que siempre se vive en relación a alguien o a algo... Entendía lo de que la creencia en el alma podía proceder de una necesidad humana, de una respuesta ficticia de la conciencia ante el vértigo del abismo. Un pensamiento que ya había apuntado hace mucho tiempo Nietzsche en su Zarathustra. Pero también que la soledad puede ser externa pero nunca interna, porque se convertiría entonces en soledad absoluta. En el primer caso es difícil, incluso dolorosa a veces, pero soportable; en el segundo, es imposible, porque transforma a la propia existencia en algo vacío, que no se puede vivir. Alberto había probado ese primer aspecto de la soledad y, en algunas ocasiones, también el segundo. Pero fueron éstas ocasiones cortas en el tiempo, pasajeras, porque, afortunadamente, siempre volvía a sentir una compañía interior que le salvaba del abismo. Y esta compañía no era otra que la de su alma... Es decir, la parte luminosa del ser, que está en contacto directo con el espíritu, con la magia, con el misterio de la vida.
Ante esta creencia, que consideraba más bien como presencia (sobre todo en sus viajes al país del sueño, pero también en ciertos momentos particularmente despiertos del día), no pensaba Alberto en la inmortalidad en un sentido amplio (como en la vieja concepción que apuntaba Jung), pero sí en otro menor, aunque igualmente importante. Creía, efectivamente, que este alma sobrevivía, de alguna forma inexplicable, a la muerte del cuerpo, y que al menos una parte esencial de la conciencia continuaba su viaje por el infinito. Era una convicción que no se atenía a razones, un conocimiento intuitivo; y le daba exactamente igual que este "saber" emanara de una combinación química producida por su cerebro. Porque, en última instancia, la misma materia participaba de ese misterio. Le parecía que ésta era, como decían los antiguos, «una condensación de la luz», significara eso lo que significara, en términos científicos o filosóficos.
Se trataba de estimaciones netamente personales, sin ninguna categoría científica, que entraban difusamente en el terreno de la metafísica. Era consciente de ello, no se engañaba sobre eso. Pero ninguna teoría, vieja o nueva, le iba a hacer cambiar en cuanto al valor de esas estimaciones; precisamente por el hecho de ser personales, muy personales. Lo del alma era un sentimiento, y Alberto, afecto a los sueños, era esencialmente un sentidor. Lo de pensar y razonar sobre el tema se lo dejaba a los otros. No le interesaba lo más mínimo ese tipo de especulaciones. A él le bastaba con su sentir. Pero le resultaba curioso, sin embargo, observar cómo cada uno intentaba aproximarse a su manera a algo que para él era incuestionable. Aunque uno de ellos lo hiciera desde la negación más absoluta, intentando más bien alejarse.
Por supuesto que Alberto no dijo nada de esto, por lo que apunté al principio de que no quería entrar en un diálogo sin futuro, y mantuvo una actitud de mero observador, limitándose a sonreir de vez en cuando y a mover ligeramente la cabeza, negando o asintiendo, según las palabras que en ese momento danzaran en el aire. La conversación duró aún un rato más, pero sin aportar nada nuevo. Los tres hombres soltaban parrafadas diferentes cada vez, pero siempre insistiendo en lo mismo, sin ceder ni un ápice en sus convicciones. Es decir, una especie de diálogo entre sordos. Lo último que llegó a oír, de boca del primer contertulio, era que todo aquello eran simples "chorradas" que no tenían consistencia alguna... Con lo cual parecía quedar todo dicho, pero sin decir nada en realidad. Y después de casi una hora de conversación, a veces intensa, los tres hombres se fueron, cada uno por su lado, llevando consigo los mismos pensamientos que tenían antes del pequeño debate.
Alberto se quedó todavía unos minutos más ante la taza de café vacía, sonriendo interiormente. Nada de lo que allí se había dicho había conseguido tocarle. Quizá su convicción era algo extraño que no podía defenderse con razonamientos, pero se trataba, asimismo, de algo inherente a su propio ser. A pesar de cierta intercadencia en su vida afectiva y cotidiana, había cosas que, afortunadamente, eran inmutables.
Luego salió a la calle, pero en lugar de comenzar otro de sus habituales paseos hacia las afueras del pueblo, se dirigió hacia su casa. Y una vez allí se le ocurrió buscar en el maestro Jung alguna acertada definición sobre la realidad del alma. Y la encontró, fácilmente, en el glosario que figura al final de su libro de memorias. Después de leerla lamentó una vez más el no poder tener cerca al doctor Jung, para darle un amistoso abrazo, o al menos un cordial apretón de manos. Porque aquello era mucho más que una simple definición, más o menos erudita; era toda una gema fulgurante que iluminó de un modo singular el cielo de aquella gris y lluviosa mañana de otoño:
«Si la psique del hombre es algo, es indescriptiblemente complicada y de una complejidad ilimitada que no se puede abordar con la mera psicología de los impulsos. Yo no puedo menos que quedar absorto en el asombro y veneración más profundos ante los abismos y alturas de la naturaleza del alma, cuyo mundo inespacial oculta una cantidad incalculable de imágenes, que millones de años de evolución vital han acumulado y condensado orgánicamente. Mi consciencia es como un ojo que incluye en sí al espacio más lejano, pero el No-Yo psíquico es lo que llena el espacio inespacialmente. Y estas imágenes no son pálidas sombras, sino condiciones anímicas de poderosa influencia, que sólo interpretamos mal, pero que nunca podremos usurpar por la negación de su poder. Junto a esta impresión quisiera yo poner la visión del cielo estrellado por la noche; pues el equivalente del mundo interno sólo se encuentra en el externo, y del mismo modo que alcanzo este mundo a través del médium del cuerpo, alcanzo aquel mundo por el médium del alma.»
Precisamente era a su alma a quien hablaba el pájaro del sueño, en esas raras noches en vela en que aparecía en la abierta ventana. Sí, a su pequeña alma individual, a esa silueta de luz invisible, pero ciertamente perceptible, que a pesar de sus límites estaba tocada por los filamentos y las ondas del universo. Esa alma suya que, como todas, guardaba celosamente en su interior una pequeña porción del misterio de lo infinito. Una presencia que no podía demostrar ni explicar, pero que sentía, sin lugar a dudas. Sobre todo en los momentos más lúcidos y sensibles, esos en lo que parecía establecerse una corriente más nítida y fluida entre la consciencia y lo inconsciente.
Que esto pudiera explicarse desde un punto de vista material, mediante argumentaciones psicológicas o físicas, a Alberto le era absolutamente indiferente. Ninguna explicación del tipo de que todo ello se genera en complejos procesos bioquímicos restaba lo más mínimo a la autenticidad del alma. Y si se decía aquello de que el alma era sólo una invención de la mente, que procedía de una lógica necesidad psíquica fundamentada en el miedo a la muerte, o, dicho de otro modo, que estaba meramente originada por esa especie de carencia afectiva que sienten los encogidos o timoratos ante la soledad y el aparente sin-sentido del universo, esto no constituía un argumento en absoluto convincente para Alberto Linde.
Quizá se pudiera decir que la fe del amigo Alberto, el caminante de sueños, en su querida Saiwala era inamovible. Pero no lo veía él de esa manera. No era un asunto de fe. Al igual que no es necesario creer en la existencia del aire. Sólo hace falta respirar para darse cuenta de que es real. Y Alberto respiraba el aire del alma con cierta frecuencia...
Más adelante, en el transcurso de esa mañana, recordó Alberto otra de las frases "contundentes" de aquel contertulio llamado Javier. Que dijo, hacia el final de aquella conversación de café, eso tan típico de que... «¡Desengañaros! ¡Más allá de la muerte no hay nada! ¡Nos morimos y se acabó!». Según parece, pensó Alberto, a este tipo de personas le resulta del todo indiferente que la existencia se reduzca a un intervalo de años entre el nacer y el morir, porque no por ello el tal Javier resultaba ser alguien triste o amargado, sino más bien lo contrario. Con lo que se entiende muy bien —siguió pensando Alberto— el que no crea, o no quiera creer, en la existencia del alma. ¿Para qué? ¡No lo necesita!
Y eso le llevó a Alberto a pensar asimismo en si él sí tenía esa necesidad... ¿Hacía por fin aparición la sombra de la duda?... Pero no, volvió a insistir, no se trataba sólo de una necesidad sino de una realidad palpable, tanto como la presencia del mismo aire. Y además, a pesar de su creencia en una cierta supervivencia del alma, no había una relación directa entre su existencia y el asunto de la muerte. El alma era algo auténtico, evidente para su sensibilidad, pero no porque eso garantizara una trascendencia de lo consciente e individual más allá de la frontera de la muerte. Alberto no podía negar la existencia del alma, como no podía negar la existencia del aire, de la tierra o del agua. Era así de sencillo.
Y se repitió a sí mismo una vez más: «Si esto es sólo una ficción de mi mente, si todo se reduce a un proceso químico, sin realidad objetiva fuera del cerebro, entonces mis viajes al país del sueño también están hechos de esa tela... Pero ¿qué importancia tendría eso? En ese caso, yo mismo estaría también hecho con esa sustancia. Así pues, todo lo que para mí es importante sería algo irreal, y yo solamente sería una invención, una fábula, y mi vida tan sólo un viaje alucinado por los senderos de un cuento de hadas...»
Estaba claro que al amigo Alberto seguirían fascinándole los multicolores brillos del atardecer; en los que veía, como a través de una mágica ventana, vagas figuras e imprecisos paisajes que le evocaban a sus amadas incursiones en el país del sueño. Así como también la visión de la luna y las estrellas, en las noches claras en que el viento susurra suavemente por entre los árboles dormidos. Y seguro que nunca admitiría junto a él a nadie que, como una sombra, le pudiera decir aquello de que se trataba de «un simple efecto estético».
Por la tarde, después de que parase la lluvia, salió por fin a dar su paseo reflexivo y solitario hacia las satinadas colinas del horizonte. Y antes de salir del pueblo, vio a cierta distancia a aquel contertulio escéptico que negaba la existencia del alma. Se saludaron desde lejos con la mano. Era un buen hombre, simpático, culto y afable. Y en el instante siguiente, según se iban separando, cada uno hacia un destino diferente, le pareció a Alberto, al volver la mirada, que veía una extraña luminosidad sobre su figura... Quizá un destello de su alma, que, efectivamente y aunque él la negara, caminaba unida a su cuerpo, como una rara sombra ambarina y translúcida. O así quiso verlo.
Y al regresar a su casa, horas después, a la vieja y algo destartalada cueva cuyas piedras decimonónicas ocultaban su personal tesoro de cuadros y libros, ya cerca del anochecer, Alberto tuvo el inesperado impulso de coger los pinceles... Hacía tiempo que no pintaba. Encendió la lámpara de mesa y se dispuso a crear una pequeña acuarela, sin tener claro qué es lo que quería pintar. Poco a poco, mientras la enigmática noche se iba acercando, lenta y silenciosa, y empezaba a asomarse con curiosidad por el ventanal, sobre el granulado papel fue apareciendo la imagen de una rama de roble con un fondo leve y lejano de amanecer. Posado en ella se veía a un mirlo que parecía estar cantando, por tener su anaranjado pico abierto; y cerca del extremo de la rama, medio oculta entre las hojas, revoloteaba una mariposa de alas azules.
Antonio H. Martín
(7 de noviembre, 2014)
(*) Saiwala = alma, en gótico
imagen: de National Geographic
música: Lavender Shadows - Michael Hoppé
.jpg)










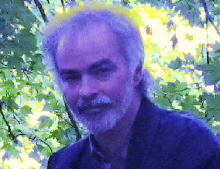

.jpg)








